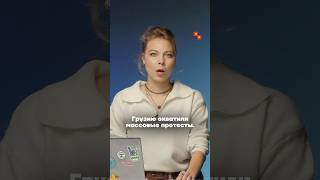La decisión de Finlandia de integrarse en la OTAN marca un giro en su historia y encarna la reconfiguración del orden global provocada por la agresión rusa contra Ucrania. Un periplo hasta el punto más al este del país nórdico ofrece voces y elementos de reflexión histórica, análisis energético y advertencias políticas para el futuro inmediato en esta era convulsa.
Suscríbete a nuestro canal: [ Ссылка ]
Visita [ Ссылка ]
Más vídeos de EL PAÍS: [ Ссылка ]
Síguenos en Facebook: [ Ссылка ]
Twitter: [ Ссылка ]
Instagram: [ Ссылка ]
#frontera #finlandia #rusia